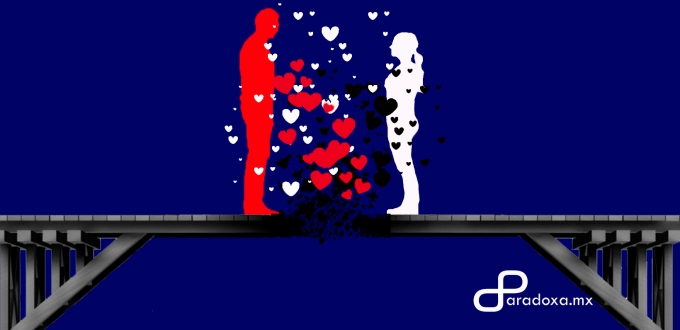** El y Ella **
La primera vez que la vio, caminaba por el pasillo junto a su grupo de amigas, coqueta y orgullosa, con ese aire distraído y natural, propio de la edad escolar, con todo y su cabello rizado de película moviéndose libremente sobre su rostro sonriente y de mirada inocente. Hipnotizado por sus manos parlantes y porte elegante de exagerados ademanes, pudo sentir, de un modo sutil pero inapelable, que desde ese momento, ella sería parte fundamental de su vida, pues de inmediato sintió aquel incómodo malestar que inició quemándolo por dentro en un súbito ardor que sacudió su estómago, presionó su pecho al punto de la asfixia y calentó sus orejas y mejillas en una reacción desconocida que no era cosa de climas ni mucho menos de algún sentimiento fugaz o instintivo, se trataba de una emoción diferente a todas las que hubiera conocido y que nacía desde lo más profundo de su ser: era amor.
La primera vez que ella lo vio, caminaba tranquilamente por el pasillo platicando con su grupo de amigas, cuando de pronto se sintió turbada por el descaro y la intensidad de su mirada y su gesto idiota que semejaba estar viendo un monstruo inconcebible aparecido de súbito por obra de alguna magia demoníaca, lo que, no obstante, logró apenarla a pesar de estar acostumbrada a miradas lascivas como esas que, demás, le gustaba provocar, pero que en esa ocasión en particular, le provocó una reacción diferente que la hizo estremecerse hasta el punto de detenerse en seco y titubear, por lo que al sentirse delatada de forma tan evidente frente a él y todas sus amigas, se turbó. Aquel muchacho alto y bien parecido, al que nunca había visto en su vida, continuaba observándola desde el otro extremo del corredor con ojos tan abiertos como platos y gesto desencajado… Ella, sin saber cómo reaccionar ante semejante acoso, se giró dándole la espalda ante las divertidas risas de sus amigas que la incitaban a hablarle, burlándose del rubor que aparecía en sus pálidas mejillas, y aunque su corazón latía desesperadamente, ella hizo caso omiso de todo a su alrededor y, como si nada ocurriera, ingresó apresuradamente en la primer aula que tenía a su derecha dejando atrás las sonoras carcajadas de sus amigas. Ella sabía de antemano que ese no era su salón, sin embargo, era mejor estar ahí, con un montón de extraños, que afuera, siendo el foco de la burla de sus compañeras y acosada por la mirada majadera de: él. Su plan era permanecer sólo unos minutos y salir una vez iniciadas las clases, cuando los pasillos estuvieran ya vacíos. La chicharra sonó y las carcajadas de sus amigas en el exterior pronto se desvanecieron entre el tumulto de jóvenes que se apresuraban a entrar y tomar sus asientos y eso la alivió. Su corazón comenzaba a retomar su ritmo normal y ya suspiraba aliviada cuando de entre los que entraban al salón, pudo verlo aproximarse lentamente, como en una brutal pesadilla, justo en su dirección. Entonces, sin saber qué hacer o decir, bajó la mirada para abrir su mochila y sacar un cuaderno cualquiera esperando que ese sujeto impertinente dejara de acosarla y se fuera al notar la evidencia de su reacción, pero no fue así. Él se detuvo a su lado sin decirle nada, y al instante comenzó a sentir que sus piernas se tensaban, ocasionando un incontrolable temblor que la hizo enfurecer víctima del nerviosismo que su presencia le provocaba. Entonces, no pudiendo contenerse más, gritó:
– ¿QUÉ QUIERES?
Todo el movimiento se detuvo y el salón enmudeció al instante. El profesor, consternado, se giró a mirar lo que ocurría, pero permaneció inmóvil y en silencio, contribuyendo a hacer más dramático el momento.
Él, entre sorprendido y apenado, permaneció callado, admirándola con ojos aún más abiertos, sin atinar a decir nada que pudiera calmar aquél enojo incomprensible.
– ¿Qué te pasa? ¿Por qué me sigues? – Chilló ella ante el peso de las miradas sorprendidas y el susurro de murmullos que apenas se atrevían a romper el abrumador e incómodo silencio.
Entonces, haciendo un sobrehumano esfuerzo por recobrar su ánimo, él le respondió con voz que intentó ser segura, pero que resultó ser un tímido balbuceo:
– Es que… estás sentada en mi lugar.
Ocho años después, Paola Carrillo aún podía escuchar las imperdonables carcajadas de sus amigas desternillándose de la risa al otro lado de la puerta al igual que todos los testigos que parecían haberse multiplicado en ese salón, y hasta tenía memoria de haber visto doblándose de la risa al profesor junto al blanco pizarrón. Podía recordar también con lujo de detalle como él continuó mirándola con ternura infinita a pesar de haberle gritado de aquella manera innecesaria… lo que ya no recordaba era qué había pasado después, pues no tenía memoria de haber recobrado el aplomo suficiente como para poder levantarse del pupitre y salir de ese salón que no sólo no era suyo, sino que, por coincidencias del destino, era justo el de quien deseaba evitar.
Ahora, con cuatro años de casados tras casi otros cuatro de novios, aquella historia seguía haciéndole reír a él de manera exagerada, pues ella estaba convencida de que lo hacía únicamente por molestarla y que en realidad no le causaba tanta gracia como aparentaba. Él se llamaba Oscar Nava, y en realidad daba gracias a todos los santos conocidos por aquella coincidencia que le permitió cambiar para siempre el rumbo de su vida. Desde ese momento de vergüenza e incertidumbre en su primer año de universidad, todo había sido maravilloso. Él comenzó a cortejarla de manera poco ortodoxa, a distancia, conciente del endemoniado carácter que tenía aquella mujer delgada, de rasgos angulados, nariz levemente aguileña y hermosos ojos color miel, pero a pesar de las negativas iniciales, no pasó mucho tiempo antes de que ella finalmente aceptara que él era en verdad un hombre bueno, digno de ser amado. Era detallista, comprensivo, paciente y, sobre todo, no era estúpido como todos los demás chavos de su edad que conocía, y aunque no era el más guapo de sus amigos, si era el único que la hacía sentir segura y, extrañamente, feliz. De igual modo, durante aquellos años de noviazgo, para él no existió nada y ni nadie más importante que su amada Paola. Dejó la fiesta, a sus amigos y a sus muchas amigas con las que compartía algo más que risas, juegos y bebidas en antros, bares y en los viajes de prácticas que se organizaban felizmente dos o tres veces por año para deleite de los jóvenes y para angustia de sus padres. También se alejó de su familia, a la que veneraba y con la que solía pasar la mayor parte de su tiempo libre, y con la imagen de ella a su lado dominando su mente, se concentró de forma obsesiva por terminar sus estudios para de inmediato comenzar a laborar en alguna empresa a fin de tener algo para ofrecerle a su amada. Y así ocurrió.
Su empeño de hombre enajenado, motivado única y exclusivamente por el amor que sentía por ella, le recompensó rápidamente con un trabajo de asistente cuando apenas cursaba el sexto semestre de la carrera de leyes, y para cuando terminó la escuela, ya tenía año y medio de experiencia y varias ofertas de empleo en diferentes “firmas” de prestigio. A los dos años ya ganaba lo suficiente como para vivir de forma holgada de acuerdo a las expectativas de alguien de su edad, pero él no se conformó, y más aún, se dedicó a ahorrar cada peso que ganaba con la ilusión fija de comprarle una casa a su amada, pues sabía que, si lograba hacerlo, ella no dudaría ni un segundo en casarse con él. Así, durante los mejores años de su juventud, se privó de todo, viajes, autos, cuates, mujeres, diversiones y de todo aquello que pudiera distraerlo de su empresa a pesar de las miles de recriminaciones y solicitudes de cordura de amigos y familiares que lo incitaban a apartarse de su enajenamiento aunque fuera por unas horas para disfrutar de la vida y no perderse de momentos y eventos felices que acontecían justo a su alrededor mientras él se afanaba trabajando ignorándolo todo y a todos, a él nada de eso le importó con tal de alcanzar su objetivo lo antes posible. Trabajaba horas extra, incluso y apoyando en casos que no eran suyos para ganar aún más y cuando juntó el dinero suficiente como para comprar la casa de sus sueños, comenzó a buscar donde sería bueno vivir y encontró un enorme terreno a las afueras de la ciudad, en un bello y apacible paraje pletórico de vegetación y aire aún virgen donde planeó de inmediato la construcción de un palacio maravilloso en el cual pudiera vivir para siempre al lado de la mujer de su vida. Paola, por su parte, con el paso de los años, al ver los esfuerzos encarnizados de su entonces novio para darle aquel regalo excepcional, lo sorprendió un día, ella a él, proponiéndole matrimonio mientras esperaban el postre en su restaurante preferido dentro de un ambiente de velas y música de violines en el marco de una hermosa vista a la fuente de chorros multicolores que bailaban dentro de un lago artificial. En esos momentos, para Oscar la vida no podía ser más plena, más grata, y mucho menos, más justa. La mujer que adoraba por encima de todo, valoraba sus intenciones y le correspondía así, anticipándose a los hechos, demostrándole lo mucho que lo amaba y que estaba dispuesta a luchar, junto con él, por el cumplimiento de su gran sueño de vida en pareja.
** El matrimonio **
Meses después se casaron y lo hicieron con bombo y platillo gracias a que el padre de ella había logrado recientemente colocarse en un alto puesto dentro del gobierno local, y como también consideraba que Oscar era el mejor partido para su hija, no sólo se ocupó de dar su consentimiento y bendición, sino que junto con su esposa organizó y pagó la boda, además de que lo invitó a formar parte de su equipo de trabajo en el gobierno que él encabezaría. Los días previos a la boda, la boda misma y la luna de miel en Los Cabos, fueron los días más felices de la vida de Oscar, tanto que, a pesar de haberse aguantado el llanto durante la misa, donde a penas y pudo decir acepto sin sollozar, se permitió liberar el llanto contenido cuando uno de esos mágicos días despertó entre sus brazos, tras haber pasado la primera noche completa al lado de la mujer de sus sueños. Ella enternecida, lo consoló a besos y premió su gran sensibilidad con las caricias de sus labios recorriendo lentamente su cuerpo para finalmente estacionarse en su anhelante hombría durante un largo tiempo hasta que los gemidos de alegría de su flamante marido se transformaron en gemidos de placer, propiciados ahora por las ansias de ella, logrando así que él finalmente la invitara a participar en el concierto de gritos que se prolongaron durante todos los días y las noches de esa semana paradisíaca en que no salieron de su habitación más que una par de veces y sólo para comprobar que en verdad existía un hermoso océano azul y doradas arenas rodeando su lecho de amor, porque de inmediato regresaron a la cama desordenada y olorosa a amores interminables que nunca pudo ser atendida por las camareras durante su estancia debido al permanente aviso de “no molestar”, colgando de la manija de la puerta.
Así, con todo a favor y más motivado y entusiasmado que nunca, se abocó al cumplimiento y culminación de su ambición, por lo que, rápidamente, la casa de sus sueños se convirtió en una realidad tangible, digna de alabanza y admiración. Cuando todas las áreas de la enorme estructura estuvieron terminadas, continuó sin descanso con la recolección de los más hermosos decorados y en la colocación de mobiliario con acabados de finos materiales, para deleite de su amada. Fuentes y cascadas artificiales, ventanales de cristal cortado y marcos de finas maderas, labrados todos con sus iniciales sobre cada marco y puerta, daban cuenta del profundo amor que se tenían el uno al otro. Los jardineros se desvivieron para adornar, al capricho de Paola, un jardín de ensueño con rosales de enormes botones de todos colores, y hasta en la herrería de las puertas exteriores y balcones podían observarse las elegantes letras “O&P” en su centro. Y no conformes con todo eso, Oscar todavía tuvo que solicitar el cambio de algunos pisos exteriores para colocar losetas nuevas que sí tuvieran sus iniciales grabadas, idea que jamás le pareció descabellada, sobre todo porque, para su regocijo, había sido propuesta por ella.
Y aunque desde su noviazgo algunos familiares y amigos cercanos habían tratado de hacerle notar los incontables y evidentes cambios que percibían en su forma de ser, actuar, de hablar y hasta de vestir, porque lentamente ella había pasado de sugerirle un color corbata a indicarle exactamente qué ropa debía comprar o no y usar o no, a él toda crítica le parecía infundada y, sobre todo, exagerada. Para Oscar, estar casado con ella y vivir en su propio paraíso construido a su capricho, le había cambió la vida en una infinidad de maravillosas maneras. Había pasado de las infinitas horas de chat y una persistente e infructuosa búsqueda por verla y hablar con ella en persona a poder acariciarla sin ningún remordimiento en cualquier lugar y bajo cualquier pretexto sin que su cuerpo renuente de miradas asesinas le obligaran a apartarse, y a pesar de ello, él no se confió y la siguió besando y seduciendo con ternura exacerbada hasta que lograba hacerla ceder a la intensidad de unos anhelos de amor que ella aceptaba con la tranquilidad y confianza que le daban estar legalmente casada con el hombre que sus padres habían aceptado para ella, por lo que, sin mucho entusiasmo, se dejaba hacer por él, a su ritmo y a deshoras, sorprendiéndose una y otra vez de la capacidad que tenía aquel hombre incansable de enamorarla con detalles y caricias inagotables que se trasladaban a cualquier rincón de su casa y a las de los demás, en hoteles, pasillos, autos, parques y en cualquier otro sitio donde le asaltara de pronto la necesidad de poseerla sencillamente por adorarla más que a su propia vida. Él, disfrutaba de ella en todo momento, mientras hablaba, dormía, escuchaba música, leía o miraba televisión y hasta cuando lo corría para encerrarse en el baño y abría las llaves de la regadera para que no escuchara los ruidos propios de quien libera las cargas de su cuerpo. La adoraba en sus momentos de torpeza y terquedad, le perdonaba, y hasta disfrutaba, de sus atronadores ronquidos y ventosidades nocturnas que sin embargo ella siempre le adjudicaba a él por considerarlo grosero e inapropiado. Él reía. Sus manías y celos inconmensurables le divertían y gustaba de burlarse de ella siempre que la pillaba haciendo muecas de desaprobación por cosas tan sin importancia como comentarios sobre personas de sexo femenino con las que compartía su trabajo. La veía llegar agotada del tráfico y un arduo día en la oficina para de inmediato ponerse a arreglar y limpiar los pisos, paredes y hasta los techos con la ternura de quien observa a un bebé jugar con la arena creando fantasías de mundos diferentes, que en su caso habrían de ser unos perfectamente inmaculados, pues ni la sirvienta, con sus jornadas de doce horas diarias, podía satisfacer sus ímpetus de limpieza de todo cuanto existía dentro, fuera, debajo, a los lados y sobre aquella casa de maravilla que él le seguía construyéndole con amor inagotable, y que se trasladaban a su ropa, calzado, trastos, ventanas, al jardín, alfombras, cortinas, persianas, muebles, baños, lámparas, aparatos eléctricos, colecciones de discos, cuadros, teléfonos, espejos, a la computadora, libros, documentos y otros muchos elementos que en su conjunto daban forma a una enorme casa reluciente con aspiraciones de museo en donde él mismo no podía dejar una sola cosa fuera del lugar que previamente había adjudicado, sin ser castigado por los reclamos inflexibles de quien posteriormente simplemente terminó resignándose a la inutilidad de su marido para mantener el orden en su castillo de perfección y se dedicó a mover y desaparecerle las cosas de donde él las había puesto mal, y lo hacía con tal rapidez, que había ocasiones en que aún no había dejado de usar lo que fuera que estuviera usando, un vaso, un cubierto, una toalla o algo más, cuando ya se lo habían arrebatado de las manos para lavarlo o desaparecía misteriosamente del lugar donde recordaba haberlo colocado minutos o hasta segundos antes. Entonces se desataban guerras bobas de recién casados destinadas a definir quien mandaba en esa mansión de ensueños y, tenía, por ende, el poder de controlar el dónde, cómo y a qué hora se debían guardar las cosas que no se usaban. Desde luego siempre ganaba ella, y él no se cansaba de ceder una y otra vez ante sus cómicos arrebatos de mujer obstinada y obsesiva que a veces le hacían estremecer los intestinos con ánimos de insurrección, pero que terminaban convirtiéndose invariablemente en infantiles murmullos de disculpa y ademanes de niño travieso que a ella enfurecían al principio aunque, luego, reforzados con tenacidad y paciencia de sus caricias lascivas, lograban someterle a los furioso deseos carnales de ese hombre bruto que se sabía dominado. Así, era común que tras una acalorada discusión sobre las necesidades básicas para la convivencia y armonía de la relación de no colocar nunca más las toallas mojadas sobre la cama o poner un vaso sobre la mesa sin el portavaso correspondiente, u orinar sin haber levantado el asiento del baño, terminaran dando tumbos por cualesquiera de las habitaciones donde les hubiera sorprendido el arrebato y el posterior desahogo de sus euforias acrecentadas por la emoción con que cada uno defendía su posición. Él la adoraba, sobre todo en esos instantes gloriosos cuando la descubría en faltas o contradicciones que, no obstante, se cuidaba de guardárselas para sí, atesorando cada hebra de la información que serviría para contraatacar en los momentos adecuados. Así, la sorprendía dejando correr el agua en el lavabo del baño mientras se pintaba las uñas de los pies y le contaba con cronómetro los cuarenta siete minutos con veinte segundos que solía promediar bajo de los hirvientes chorros de agua de la regadera, pero los momentos que más disfrutaba eran cuando tenía que acudir a su rescate en alguna avenida o calle aledaña porque el auto se había detenido misteriosamente, y lo hacía amorosamente, tranquilizándola en su torpeza, saboreando el momento en que, en legítima defensa, le contestaría que por lo menos a él no se le olvidaba ponerle gasolina al tanque ni aceite al motor, lo que siempre ocasionaba que ella lo mirara con ojos de demonio enloquecido y balbuceante que, al encontrarse acorralada por su contundente argumento, estallaba en cólera lanzándole palabras de reproche que iban subiendo de tono entre más sonreía él al verla así, enloquecida y tocada en su orgullo de mujer perfecta, lo que le causaba una ternura insospechada, tanta, que casi siempre se avergonzaba de sí mismo por hacerla consciente de sus propios errores al evidenciar el dolor que eso le ocasionaba y acudía a calmarla con paciencia de domador curtido por los años de librar zarpazos mortales de una mujer enardecida que se defendía como fiera de su cariño hasta que el cansancio y su insistencia la abatían y no le quedaba otra sino dejarse consentir por el que la acariciaba y besaba en el cuello y las mejillas mientras le susurraba palabras tiernas que ella negaba con pucheros de niño malcriado para forzarlo a incrementar sus intentos de contentarla, lo que él agradecía y sencillamente disfrutaba.
Para él, aquellas rutinas eran tan intensas como agradables, sinónimo de amor y convivencia, aunque para quien no pudiera conocer el interior de sus corazones, sus dinámicas maritales eran dignas representantes de diálogos y acciones interpretados por internos de instituciones mentales, pues hasta para la mujer de la limpieza, que debía por necesidad tolerar los furiosos desplantes de autoridad de la señora de la casa, y que constantemente la veía discutir con su marido dando voces de trueno o llorando entre sofocos de condenado a muerte, se sorprendía una y otra vez al comprobar que tras largas horas de ruidosos altercados, los dos terminaban acurrucados en algún lugar de la casa, silenciosos y clandestinos, acariciándose y besándose con frenética necesidad de acallar los reclamos mutuos, quitándose las ropas, a veces rápido a veces lento, tocándose, buscando y encontrando la súbita humedad de sus cuerpos extasiados y ajenos a los ojos abiertos y a la boca conteniendo un “dios bendito” con la mano veloz que la tapaba y a los sucesivos pasos de despavorida huída con los que ella tenía que irse a encerrar a su cuarto de servicio para salvar el espíritu y en ocasiones, para masturbarse muy discretamente en un vano intento por relajarse y vencer el insomnio.
Por las mañanas, la luz del día los sorprendía despatarrados sobre algún sofá cuando la fatiga no les había permitido recuperarse lo suficientemente rápido como para llegar a su cama antes de que el sueño los noqueara irremediablemente. Entonces, en el paroxismo de la felicidad, se acomodaba para contemplarla estirarse desnuda, con el cabello desordenado y las líneas del sillón tatuadas en la blancura de su cuerpo que, cómo imán, lo atraía a besarlo insistentemente antes de que ella recuperara la conciencia suficiente como para recriminarle por andar dando semejante espectáculo en plena sala de su casa. De esa forma reiniciaban las luchas de vencidas que ella siempre perdía ante su peso y fuerza, pero cuando creía tenerla controlada, aflojaba la presión y la soltaba para recibir de inmediato un golpe certero e inoportuno que permitía a su presa salir corriendo en busca de la protección de su cuarto vacío sintiendo detrás los pasos pesados de su hombre que, como depredador, la perseguía hasta lograr darle alcance y nuevamente, entre gritos, se dejaba ser arrojada sobre la cama en la que él la poseía con furores renovados que la hacían retorcerse de gozo al sentirlo estremecerse entre exclamaciones de alivio y convulsiones de orgasmos perdurables cuya intensidad tan sólo era mesurable por el mucho tiempo que les tomaba recobrar nuevamente el sentido y la voluntad como para levantarse y tomar un baño para luego bajar como dos zombis recién desenterrados a desayunar algo que les devolviera la vitalidad perdida durante las discusiones del día anterior y las represalias de ese mañana, aunque fuera ya la hora de la comida.
** La tragedia **
Y más allá de los incontables simulacros de batallas y guerras de artificio que desencadenaban en apasionadas luchas de amores incontenibles motivadas por la felicidad de tenerse el uno al otro, la buena fortuna tenía reservadas aún más bendiciones a la familia Nava Carrillo, pues al quinto año, y en respuesta a su reiterada obsesión por desahogar sus impulsos bélicos con el cuerpo, ella quedó embarazada. Cuando se enteró, Oscar casi enloquece ante la súbita emoción, misma que no lo dejó tranquilo durante todo el periodo de su embarazo en el que se desvivió en cuidados a su mujer, la que parecía volverse más frágil y sensible con cada nueva semana de renovadas atenciones. A él no le importó y soportó estoico sus desmedidos arrebatos y contrastantes cambios de humor y aprendió a vivir aguantándose los deseos de poseerla al verla así, recostada de lado con el desamparo de mujer gorda e inútil que veía pasar la vida con sus ojos de víctima, pero que luego se transformaba en una bestia salvaje a la menor provocación, y entonces, con fuerzas surgidas de quien sabe donde, se lo quitaba de encima advirtiéndole que podría lastimar al bebe con su horrible cosa inmunda, y lo hacía una y otra vez, aún a sabiendas de que no era cierto. Entonces, él debió hacer gala de paciencia y aceptar que su suegra le ayudara a cuidarla para que Paola estuviera más tranquila con sus cambios físicos y psicológicos de mujer en estado de gracia. Para cuando al fin nació su primer hijo, de inmediato se convirtió en la luz que iluminaba el sendero de sus vidas y, desde luego, en el consentido de todos los familiares de ambos. Oscar, delirante de júbilo, recomendó a su mujer que dejara de trabajar por lo menos un año, para no descuidar ni un segundo al pequeño, y que le permitiera, aunque fuera por un tiempo, seguir costeando todos los gastos de la casa. Ella aceptó de inmediato convencida de que no podría siquiera imaginar separarse un segundo de su hermoso bebé recién nacido.
Sin embargo, poco más de un año después, cuando el convencimiento de que su renovada fe en Dios les había premiado con todas aquellas bendiciones inmerecidas, la noticia de un nuevo hijo en camino los colmó una vez más de alucinante alegría. Él siguió trabajando incansable, de sol a sol, mientras ella, se dedicada amorosamente al cuidado de su hijo pequeño y de sí misma. Meses más tarde, cuando su vientre ya daba muestras de estar en la última etapa de su maternidad, el teléfono sonó a medio día. Ella jugaba con su hijo haciéndole cosquillas sobre la cama en el momento en que la sirvienta le llevó el teléfono con gesto preocupado. Ella lo tomó sin notarlo y preguntó quién era mientras producía sonidos apretando los labios logrando las agudas risas de su adorable criatura. Tras el auricular escuchó la voz descompuesta de su madre informándole, entre sollozos desgarrados y balbuceos ininteligibles que su padre y su hermano habían sido muertos a tiros por un par de desconocidos cuando salían del palacio municipal. Ella, en primera instancia, no pareció comprender la dimensión de lo dicho, pues la voz de la mujer al otro lado de la línea le era completamente desconocida. Gritaba pidiendo a dios un poco de misericordia y ella trató de hacerla callar, pues comenzaba a espantarse y deseaba que le explicara a qué se refería con lo que le había dicho y lo que le pasaba en realidad, pues en su mente las terribles palabras pasaron de largo, incapaces de establecerse con congruencia dentro de la placidez de su cerebro rebosante de felicidad incesante y acumulada por tantos años. Su madre, sumida en un sopor jamás experimentado, ya no le respondería, dejándola a su vez con la mano rígida en el teléfono y un bebé que comenzaba a llorar al ser ignorado por su madre. Minutos después, y ante la insistencia de los gritos del bebé, la sirvienta subió nuevamente a ver lo que ocurría y la observó de pie, como un maniquí mirando a la cama con extrañeza, sin reconocer sobre ella la forma humana del niño quejándose. La mujer trató de hacerla despertar de un profundo sueño de pesadilla que la mantenía despierta, viviendo ajena a un mundo que se le había diluido por entre los dedos de las manos y que de pronto ya no reconocía como suyo ni como parte de su vida. El oscuro velo de una realidad demasiado cruel como para asimilarla, entenderla o siquiera aceptarla, se apoderó de su cuerpo y su mente absorbiéndola y eclipsando tal vez para siempre la luz de una alegría lejana que apenas se distinguía y en cuyo contraste con los nuevos hechos, la hacían parecer aún más inconcebible.
Los funerales fueron sobrios y deslucidos, nadie quería tener que ver con la suerte de aquella desdichada familia señalada injustamente como corrupta, gracias a los miles de especulaciones que todos hacían sobre la pérdida de los miembros de la familia y que, algunos “conocedores”, señalaban que obedecía a un claro ajuste de cuentas entre mafias políticas por cuestión de algunas promesas o prerrogativas no otorgadas.
Oscar procuró consolar a la devastada Paola haciendo cualquier cosa que se le ocurría, pero todo esfuerzo resultaba inútil. Los primeros días descuidó su trabajo para dedicarle su tiempo a quien consideraba su única razón de existir, pero ella se encerraba en su cuarto para llorar durante muchas horas sin permitirle estar a su lado. Posteriormente, cuando los gritos y llantos descarnados al fin cesaron, cayó enferma. Él tuvo entonces que encargarse del cuidado de su hijo casi por completo, pero al llegar el nuevo gobierno en sustitución del presidido por el fallecido suegro y cuñado, que en paz descansen, la tolerancia en cuanto a retardos y faltas no fue condescendiente con su situación, por lo que un lunes, que como siempre llegó tarde y fatigado por haber velado durante toda la noche la salud de su esposa y a su inquieto hijo, se encontró con la novedad de una oficina ocupada por alguien más porque había sido despedido sin saberlo desde la semana anterior. Ante la indignación, le mostraron el “memo” que por las prisas no había podido leer y que le informaba de su cese inmediato de labores dentro del gobierno. Rostros evasivos y muecas de lástima recibió aquel día de parte de sus amigos y compañeros sin que nadie se atreviera a darle alguna explicación oportuna de las razones por las que le hacían esto a él que había sido tan leal y tan honesto y justo ahora que pasaba por esa crisis lamentable. El estrés hizo presa de él y enfureció ante la apatía de quienes lo escuchaban con desgana, pero sus gritos y recriminaciones no tuvieron eco en un lugar saturado de gente ajena y desinteresada de sus problemas y aflicciones.
Aún lloraba de rabia e impotencia cuando su celular sonó de regreso a su casa. Era la sirvienta, quien, atropellando las palabras, le avisaba que su mujer se había puesto mala y que una ambulancia se la había llevado al hospital porque estaba por dar a luz, la pobrecita. Desafortunadamente, a pesar de las peripecias que tuvo que sortear, el tráfico le impidió llegar a tiempo y no pudo estar durante el alumbramiento de su segundo hijo. Su mujer permaneció en cuidado intensivo y en observación permanente durante días, pero su hijo tuvo que esperar más tiempo. Su corazón y pulmones eran débiles y le impedían vivir sin la incubadora y el respirador artificial. Cuando al fin pudo ver a su mujer, ella le recriminó el que no hubiera estado con ella durante el parto y lo castigó con su silencio. Él se disculpó y aceptó el gesto de reproche, conciente de que era inútil tratar de explicarle nada, ni siquiera que había sido despedido, pues sabía que eso tampoco se lo perdonaría. Pero con quien sí debió hacerlo, sin lograr por ello afectar su sensibilidad ni mucho menos obtener un perdón que el no creía necesitar, fue con la madre de Paola, la que desde ese momento se convirtió en su principal enemigo. Lo maldijo por descuidar a su hija y no entendió razones, al contrario, le acusó de haberse hecho despedir estúpidamente siendo que ella estaba ahí, como había estado siempre, para cuidar de su hija y de su nieto, pero, sobre todo, le recriminó el hecho de haberse quedado sin trabajo justo ahora que tanto necesitaba su hija del apoyo económico para el mantenimiento de sus dos pequeños. Sin embargo, era aún peor que eso, ya que se anticipaba que el nuevo bebé, si sobrevivía, requeriría de mayores y más costosos cuidados que cualquier otro. Y el pequeño, sobrevivió.
** El conflicto**
Unas semanas más tarde, pudo regresar con su esposa y su nuevo hijo al palacio de amor que había construido justamente para albergar en él al objeto de su afecto y a los frutos que de éste se derivaran, lo que probablemente no había planeado era que su palacio estaría saturado de sollozos y lamentaciones provenientes de esos mismos seres que tanto amaba, pero también de los aullidos de su suegra, la que, al ver el estado deplorable del único miembro de la familia que le quedaba, había decidido irse a vivir con ellos para cuidarla y protegerla de todos los males del mundo, incluyendo entre ellos, al inútil y estúpido de su marido.
La falta de comprensión de la suegra ante los problemas personales de Oscar se entendían tanto por la reciente pérdida de su marido e hijo mayor en circunstancias de violencia, como por el actual estado anímico y físico de su hija, además, Oscar aceptaba que la depresión de su mujer se justificaba por las mismas razones, todas ellas justas y de peso, lo que no podía alcanzar a entender ni aceptar era qué, en su sopor, ni una de ellas pudiera considerar compadecerse o simplemente preocuparse también por él, que además de sufrir por igual de aquellas mismas pérdidas, pues a su suegro y cuñado los consideraba como parte de su propia familia, tenía que enfrentar solo las responsabilidades de los problemas actuales y, por si fuera poco, cargar con la tristeza de todos a su alrededor además de la suya propia, misma que rápidamente se convirtió en angustia hasta el punto en que amenazó con tomar tintes de verdadera crisis cuando no le quedó más remedio que empezar a ahogar sus muchos sufrimientos en alcohol. Y es que los llantos permanentes de sus bebés durante el día y la noche combinados con el estruendoso silencio castigador de su irascible esposa, los reproches constantes de su suegra y las cuentas por pagar acumulándose dramáticamente sin que un solo peso entrara para alivianarle la carga, lograron hacerlo flaquear, pero no vencerlo, pues haciendo gala de un inconmensurable amor por su mujer y su familia, para quienes vivía, salió a enfrentar al mundo en busca del sustento necesario para el bienestar de los suyos, pasando la mayor parte del día, de la tarde y de la noche y de la madrugada fuera de su casa, contactando amigos y familiares, ofreciendo sus servicios de abogado o gestor en todo tipo de trámites ante las diferentes instancias gubernamentales que conocía tan bien. Su carácter amable y disposición le acarrearon muy pronto algunos trabajos temporales y esporádicos que si bien lograban ayudarlo con los enormes gastos que representaba sostener su gigantesca casa de ensueños, las medicinas y el alimento para sus cinco dependientes económicos, incluyéndose él mismo, impedían en la misma medida que tuviera el tiempo suficiente como para cuidar de su mujer y sus hijos como él lo deseaba, lo que rápidamente fue considerado como una forma de abandono por parte de su suegra, quien enloquecida por la dureza de una vida vil e injusta, comenzó a envenenar el corazón atormentado de su hija con palabras mentirosas que le advertían del desinterés y de la posible infidelidad de su marido, misma que se advertía por su permanente ausencia y por el estado en que llegaba a su casa a deshoras de la noche, casi siempre con aliento alcohólico y con las camisas sucias y mal abotonadas… Entonces, Paola se levantaba de la cama que había convertido en un lecho de lágrimas solitario, pues hacía meses que no dormían juntos, y lo confrontaba a gritos alterando el silencio de la madrugada que al instante se volvía caos cuando hacían despertar a sus pequeños hijos que lloraban amargamente elevando el nivel de la estridencia y el coraje de la mujer que con violentas voces le culpaba de todo lo que pasaba. Él permanecía en silencio escuchando con paciencia de santo la incoherencia de sus alaridos, amándola a pesar de ellos, y por sobre todos los insultos que pudiera verter en su contra, viendo en sus ojos la tristeza perpetua de una vida que se consume en los jugos de la amargura y la desesperación, pero reconociendo en sus ademanes exagerados y palabras hirientes la mano despiadada de una voluntad que no era la suya y que la trastornaba al grado de insultarlo como si de un desconocido se tratara, sin siquiera darse un segundo de lucidez para reconocer en él el cansancio, la fatiga, el dolor de verla gritarle así, la ansiedad de escuchar el llanto desatendido de sus hijos y el cariño encarnado hasta los huesos que le impedía contestarle como a veces creía que merecía… Luego, ella se iba gimiendo bañada por una renovada cascada de agua y sal que salía de sus ojos irritados y él, con toda esa carga emocional acumulada, corría al cuarto de sus hijos para atender su llamado, consolarlos y volverlos a dormir, para luego acostarse en el sillón de la sala donde tantas noches había dormido porque el tercer cuarto, acondicionado para las visitas estaba ocupado por la señora madre de su mujer, a quien por la mañana invitaría a dejar de fastidiarlo a través de su pobre hija que no tenía por ahora cabeza para reconocer la verdad de la mentira. Por supuesto, ella lo miraría con odio y desprecio, como si de un insolente criado se tratara, y trataría de ignorarlo, pero Oscar se le plantaría con firmeza, exigiéndole que, dentro de su casa, debía respetarlo y ser una ayuda, no un lastre ni una mala influencia para su esposa y sus hijos, lo que propiciaría que, sintiéndose muy ofendida, su suegra ensayara lo único que había aprendido hacer desde aquél día en el hospital, llorar e insultarlo justo igual a como lo hiciera Paola la noche anterior, con los mismos ademanes sobreactuados, las mismas palabras incoherentes y altaneras y el mismo volumen ensordecedor de mujer neurótica fuera de sí. Entonces los niños llorarían nuevamente y nuevamente él se vería obligado a dejar el pleito para más tarde, pues debía acudir a reconfortarlos con sonrisas y palabras amables que al más grande confundían por su gesto fruncido y cansado, pero que él se esforzaba por aparentarlos reales para evitar que sus pobres hijos sufrieran por sus penurias. Esa misma noche, encontraría su casa vacía. Su esposa, disuadida por su madre, habría de aceptar que aquella situación era insostenible, ya que no podía permitir que su marido le hablara de aquella manera a la única persona que verdaderamente se preocupaba y cuidaba de ella. No podían seguir viviendo en una casa donde los gritos y las peleas de cada noche alteraban el sueño de sus pequeños hijos.
Incrédulo, Oscar todavía tuvo el ánimo de ir a buscarla a casa de su suegra, al otro lado de la ciudad, para llevársela de vuelta a su hogar, ofreciéndole que todo cambiaría si su madre se quedaba en su propia casa y los dejaba esforzarse por salir adelante solos, pero ella le dijo a gritos que cómo se atrevía a insultar de esa forma a su madre que tanto se había ocupado en cuidar de ellos a pesar del dolor indescriptible que debía estar sintiendo, y le recordó que tenían dos hijos pequeños que cuidar y mantener, y que no podría hacerlo sola. El estuvo de acuerdo y le dijo que justamente por eso trabajaba todo el día, para poderle dar sustento a ella y a sus pequeños, que ella lo único que tenía que hacer era atenderlos durante el tiempo que el trabajaba, pero Paola se desesperó al notar que él no comprendía que para ella era demasiada carga tener dos hijos que cuidar y que era mucho peor al tener permanentemente enfermo a uno de ellos, necesitaba a su madre y su madre sabía cuidar de los tres, cosa que Oscar no podía hacer, pues para lo único que servía era para llegar tarde, alcoholizado y oliendo a hembra buscona, seguramente alguna de esas amigas tan putas como oportunistas que habían logrado engatusarlo al grado de hacerlo olvidar que tenía compromisos que cumplir con su esposa y sus dos pequeños niños. No señor, su madre era el único verdadero apoyo que tenía en esos amargos momentos, y él no había sabido valorar su ayuda.
La discusión duró un par de horas, y los gritos fueron decreciendo en intensidad por efecto del cansancio, no por voluntad o tolerancia. Al final, no hubo acuerdos, solo la exigencia de ella de recibir de él el dinero suficiente para sus hijos, para ella y para su madre, que no tenía por que cargar con los gastos de ellos, y lo hizo con tal aplomo y desprecio, que a punto estuvo de abofetearla al confundirla súbitamente con su suegra, quien parecía haberse encarnado diabólicamente en ella hasta el punto de convertirse en una misma persona vagamente rejuvenecida. Él regresó a su casa sintiéndose profundamente deprimido. La casa de sus sueños lucía vacía, fea e innecesariamente grande, y aunque lo intentó no pudo dormir ni un minuto en ella, sin ellos. A partir de entonces comenzó a dormir en casa de sus padres, quienes al verlo en es estado le ofrecieron todo tipo de ayuda, misma que él no aceptó aludiendo a que se trataba de algo temporal.
** El rompimiento **
Bajo estas nuevas y lamentables circunstancias siguió trabajando en lo que se le presentaba para enviar puntualmente, cada semana, el dinero necesario para la manutención de su familia. Durante algunos meses acudió diario a visitar a sus hijos y esposa, luego, para evitar la rutina de los gritos y vituperios, comenzó a hacerlo cada fin de semana, tratando de estar al pendiente de sus necesidades y procurando reconciliarse con ella con cada nueva oportunidad, aunque abrigaba el triste convencimiento de que se trataría de una empresa casi imposible mientras permaneciera bajo la influencia de la absorbente y maligna bruja en que se había convertido su suegra. A veces, cuando lograba sacarla de ese lugar para ir a comer junto con sus hijos, podía ver en su mirada y en todo su lenguaje corporal la fragilidad de esa mujer hermosa y amorosa que seguía adorando, entonces aprovechaba la ocasión para colmarla de palabras dulces, de afecto y conciliación, con las que ella enrojecía y cedía por la fuerza del recuerdo de aquellos años tan hermosos que él le describía con exceso de detalles y que lograban estremecerla de un deseo que había olvidado poseer y entonces se pegaba a él con sigilo, buscando la caricia perfecta que le hiciera sentir segura y amada, como no recordaba haberlo estado nunca, a pesar de que nunca había dejado de estarlo.
En un día de esos, emocionado por aquellas reacciones, Oscar se sintió capaz de recuperar las fuerzas necesarias como para lograr que todo volviera a ser como antes, y ella, drogada por el desbordado amor de su marido, aceptaba sin más reproches sus sugerencias hasta el punto en que llegó a verla enfrentarse a su madre cuando ésta, tomada por sorpresa, escuchó de su hija palabras de sentido agradecimiento seguidas por la decisión de regresar a su casa con su marido. Oscar, feliz como recordaba haberlo sido a penas uno año antes, aparentaba jugar con los niños mientras observaba discretamente, casi de reojo, a su mujer y a su suegra cambiar su duro gesto de carcelera nazi al de una triste e indefensa viejecita que se fue desmoronando hasta terminar sollozando angustiada por la inminencia de una soledad terrible que a falta de su marido y de su hijo se le antojaba intolerable. Entonces, su hija la abrazó sufriendo con ella el recuerdo que evocaba con amargura sobrenatural, compartiendo al instante sus lágrimas de desolación entre disculpas y palabras que la tranquilizaron devolviéndole rápidamente su gesto conocido al tiempo que se ensombrecía el rostro del hombre que bruscamente había dejado de atender a sus niños y que se aproximó cauteloso al epicentro de los gemidos cómplices que, como una sola mujer lo miraron enrojecidas por el desconsuelo, empapadas de lágrimas y mocos diluidos que escurrían por sus caras manchando sus ropas y salpicando el piso. Ya era tarde, como lo esperaba, su mujer condicionó su regreso a llevarse también a su madre con ellos, dado que no podía concebir dejarla en aquella situación lamentable, cuando era obvio que la pobrecita no podría estar sola, ni ella lejos de la otra. Aturdido por la evidencia de un futuro que una vez más se le desmoronaba frente a sus ojos, Oscar quiso disentir con timidez, pero al instante, el fulminante gesto de su mujer le recordó a la velocidad de la luz el odio que era tan capaz de proyectar, razón por la que tuvo que aceptar aquella inesperada “solicitud”, pensando que tal vez después podría encontrar alguna forma de solucionar el problema.
Días más tarde fue evidente que las cosas simplemente volvieron a lo mismo. El palacio de sus sueños se convirtió en un recinto de llantos y reproches, gritos e insultos, aunque muy en su interior comenzó a abrigar la certeza de que esos escándalos ocurrían únicamente cuando él estaba presente. Su suegra lo evitaba, sobre todo cuando notaba en su mujer el drástico cambio de humor y miradas de desprecio que explicaban más de la influencia malvada de la señora que mil explicaciones detalladas. Y es que tristemente había tardado menos en volver al sillón de su sala que lo que le tomó a la madre de Paola contaminarlos a todos con su desprecio patológico y su enfermedad de odio a todo y a todos, pero por sobre cualquier otra consideración, a él.
Así crecieron sus hijos, bajo un ambiente turbio de rencor y silencios espesos que ensordecían tanto como los gritos de su esposa en sus recurrentes y súbitos ataques de furia, hasta que un día, su hijo menor ya no pudo soportarlo. Con más de dos años de vida, su cuerpo no parecía sin embargo tener intenciones de fortalecerse a pesar de los muchos cuidados que recibía y cayó enfermo con la gravedad suficiente como para necesitar ser internado en un hospital donde, tras varias valoraciones, los doctores confirmaron la necesidad de operarlo como única posibilidad de salvarle la vida. Como era de esperarse, la operación era costosa, pero Oscar sintió poder hacerle frente gracias a un ahorro que tenía guardado para emergencias en una cuenta de banco que años atrás, cuando aún eran novios, había puesto a nombre de Paola, por lo que se acercó a ella pidiéndole que lo acompañara a retirar ese dinero al banco, aunque para su asombro, ella le informó que tal dinero ya no existía porque lo había usado para prestárselo a su madre, quien había pasado dificultades de deudas tras la muerte de su padre… Él creyó enloquecer, pero ni dos palabras entre cortadas pudo emitir cuando ya ella le estaba repudiando a gritos su actitud egoísta y poco comprensiva para rápidamente correr a su cuarto y cerrar la puerta de golpe en sus narices, clausurando de esa forma habitual aquella conversación que se tornaría en una discusión inútil, por lo que en vista de esa nueva eventualidad, ni todo su orgullo fue suficientemente fuerte como para impedirle acudir con sus padres y hermanos suplicándoles, con lágrimas en los ojos, un préstamo para poder salvar la vida de su pequeño hijo. Ellos, como era de esperarse lo apoyaron incondicionalmente, como corresponde a los familiares que aman, aunque su hijo se había alejado de ellos casi totalmente, pero no fue suficiente. Los gastos superaban por mucho las condiciones económicas de la familia de Oscar y éste tuvo que recurrir a amigos y a la venta de sus relojes, joyas y automóviles para completar, y sólo cuando lo hubo hecho hasta el último centavo, el hospital dio luz verde a los doctores para iniciar el delicado procedimiento quirúrgico que lograría salvar al pequeño, aunque fuera sólo por esa vez, pues sus padecimientos eran crónicos y continuarían aquejándolo por el resto de su vida, condena que se había cumplido desde su nacimiento. Afortunadamente, la operación fue un éxito y semanas más tarde, el pequeño, aunque delicado, pudo volver a casa, sin embargo, como resultado secular de esa operación, su hijo se la pasaría visitando el hospital prácticamente cada semana debido a malestares y complicaciones que le impedían tener una vida mínimamente normal. Y aunque él y su familia estaban convencidos que la mayoría de sus padecimientos se debían o estaban relacionados a los escándalos y malas vibras de su casa, no podía, por más que quisiera, alejarlos ni un segundo de su madre, pues a pesar de los horrores que se vivían a diario, creía que sus hijos estaban mejor a su lado. Por ello, Oscar se limitaba a sufrir por dentro soportando con coraje el papel de verse feliz cada vez que hablaba con su pequeño, a pesar de presentir que su hijo sabía que aquello era una farsa y tal vez por eso le escuchaba repetirle de continuo, con su voz infantil, que no se preocupara, que todo estaría bien, como si el padre fuera él y su hijo fuera su padre. Entonces, él sonreía y le abrazaba para no permitir que lo viera deshacerse por dentro y por fuera, y lo mantenía así, con sus ojos alejados inútilmente de la evidencia de sus gruesas lágrimas, pues las contracciones de su cuerpo le demostraban que lloraba de manera inconsolable. Luego, llegaba ella, logrando sacarlo por fuerza de su legítimo desahogo al escucharla insultarlo y recriminarle que cómo se atrevía a llorar frente a su hijo, que él ya sufría bastante como para tener que cargar con el patético llanto su padre y sus quejas de niño inmaduro y que mejor, en lugar de hacer nada en la casa, se fuera a la calle a buscar la forma de traer más dinero a la familia porque faltaba, y que no se había casado para tener que aguantar pobrezas como las que le hacía pasar por su ineptitud y su poca hombría. Él, abatido por el peso inconmensurable de una tristeza que se incrementaba con cada nueva maldición, e impotente al sentirse incapaz de contestarle y, tal vez, hasta mandarla callar con la fuerza de su mano ante la presencia de su hijo, que ninguna culpa tenía de estar viviendo aquel drama, como pudo, se incorporó y abandonó la casa de sus sueños enfermo de pensamientos negativos, ahogado por los gritos que no se atrevía a producir su boca y que lo hacían temblar de ira de camino al auto que no era suyo y que, como todo en aquel lugar, era evidencia de lo mal que estaban las cosas y de lo cruel que había sido la vida con él que lo único que había hecho en años era amar a su mujer y a su familia por sobre todas las cosas. Así, cansado, decidió alejarse del motivo de su sufrimiento a fin de renovar ánimos que le impulsara a afrontar la tragedia de su vida desde una perspectiva más sana. Un par de semanas lejos de los gritos y denostaciones de su suegra y esposa pensó que podrían aliviarlo, pero irse de la casa por voluntad le acarrearía aún más grandes pesares, pues su mujer le prohibió regresar y ni siquiera le permitió hacerlo para ver a sus hijos los fines de semana, pero eso sí, le exigió de inmediato el divorcio y la manutención de ella y su familia, donde incluía a sus dos hijos y a su madre. Y por supuesto que, siguiendo el consejo de su ésta última, ella habló con un abogado y entre los tres estuvieron de acuerdo en que lo mejor para todos era que él se largara para siempre de sus vidas para no seguir contagiándolos con su mala energía y, si era un hombre de verdad, debía entender que lo mejor para ella y para sus hijos era no tener de ejemplo a un pobre hombre fracasado, bebedor, roto y sin trabajo que lo único que sabía hacer era insultar a su mujer y a su madre para luego llorar arrepentido frente a los niños a quienes decía amar, pero que sin embargo, decidió abandonar.
Fue entonces que Oscar finalmente perdió el control de sí mismo y tomando con rudeza el brazo a Paola la amenazó con hacer hasta lo imposible por evitar que se quedara con sus hijos. Aquello asustó sobremanera a su mujer, que tuvo un ataque histérico que alertó a su madre, quién llegó al rescate dando voces y reprendió al hombre que a punto estuvo de asesinarla si no hubiera sido porque su hijo mayor acudió al instante a defender a su madre y abuela de su perverso y enloquecido padre dando gritos enloquecidos de niño asustado. La espeluznante escena desconcertó tanto a Oscar que se quedó paralizado por un súbito escalofrío y tuvo que irse con la cabeza por lo bajo, colgando, apenas sujeta de su fláccido cuello y sintiendo su cuerpo pesado y ajeno, como si todo aquello no le estuviera pasando a él, sino al cuerpo derrotado sobre el que caminaba. Sin embargo, su hígado aún tendría que soportar el impacto desgastante de mayores penurias, ya que unos días después, su hijo debió ser intervenido nuevamente de urgencia, y como no tenía más dinero y ya debía demasiado a todos los que lo habían ayudado antes, se sintió con la obligación de vender su palacio de amores con tal de salvar la vida de su pequeño. La sugerencia no les vino en gracia a las señoras, y lo acusaron de quererlas despojar del único patrimonio que tenían la vida, además le recordaron que en la demanda del divorcio se encontraba claramente especificado que la casa, que estaba escriturada a nombre de los dos esposos, pasaría a ser solamente de ella y de sus hijos, de tal modo que debía buscar otra solución al problema, pues el “palacio de sus amores” ya no era suyo y su mujer jamás renunciaría a su casa teniendo por padre de sus hijos a un hombre sano que bien podía hallar la manera de reunir dinero suficiente para lo que ellas y sus pequeños necesitaran, además de que desde luego, y en eso coincidían madre e hija, esa era su obligación. Impactado por la absoluta falta de conciencia y sensatez de la mujer que ahora le costaba trabajo reconocer como la madre de sus hijos y la persona que más amaba en el mundo, dio media vuelta y la dejó vociferando a sus espaldas amenazas terribles que, por lo injustas, parecían de broma, aunque en el fondo sabía que no lo eran.
Oscar logró reunir el dinero endeudándose más él y a su familia gracias a un préstamo que obtuvo del banco al hipotecar la casa de sus padres, con lo que nuevamente su pequeño hijo se salvó, pero continuó muy enfermo. Aquella acción le valió sin embargo el poder negociar ver a sus hijos por lo menos los fines de semana, y trataba de hacerlo con regularidad, pero como sus medicinas eran tan caras, tenía que trabajar jornadas de doce horas diarias de lunes a sábado para poder solventar sus gastos y los que le exigían la madre y abuela de sus hijos, aunque parecía nunca ser suficiente. Él le sugirió en alguna ocasión que lo ayudara trabajando, que él no podía más solo, pero ella se burló de él aludiendo a que si tanto había querido tener una familia no se quejara, además de que ella había dejado de trabajar por petición suya para cuidar a sus hijos y eso había hecho, por lo que no hubo manera de hacerla entrar en razón y se vio en la necesidad de seguir trabajando como esclavo para mantenerlos y al mismo tiempo tratar de pagar sus muchas deudas acumuladas.
** La agonía **
Sin darse cuenta, muchos meses pasaron y junto con ellos se hizo cada vez más evidente el distanciamiento entre ambos, quienes a lo mucho se saludaban y despedían, pero que no cruzaban nunca más de tres palabras. Los pequeños, ya no lo eran tanto, y el más chico, aunque seguía requiriendo de cuidados, se había fortalecido de manera notable. Él platicaba con ellos, pero era evidente que la influencia de su madre y de su abuela habían podido hacer mella en sus almas perjudicando su juicio, pues le trataban con indiferencia y en ocasiones hasta lo insultaron insinuando que él no era su padre, y cuando trataba de reprenderlos, exigiendo respeto, ellos lloraban desproporcionadamente provocando la inmediata ira de su Paola, que una y otra vez lo amenazaba con no permitir dejarle verlos nuevamente si únicamente venía para alterarlos. Entonces él contraatacaba diciendo que entonces no volvería a darle un peso para su manutención y que se las arreglara como pudiera, pero ella se burlaba de él y lo retaba a hacerlo de la misma forma altanera con que lo confrontaba cuando sentía que podría hacerle perder los estribos y hasta golpearla. Él se contenía una y otra vez, pero un buen día, ante la grosera impertinencia de sus hijos, maleducados e influenciados por ellas decidió no volver por la casa y también dejó de darles dinero. Dejó también de trabajar para que no pudieran obligarlo legalmente, pero la inactividad y la lejanía de los seres que amaba con toda su alma, rompieron su voluntad velozmente lanzándolo al camino fácil del vicio y la autocompasión. Pasó días enteros nadando en licores de bares y fiestas de amigos y amigas que intentaron reconfortarlo. Conoció el indescriptible dolor de la soledad y el abandono aún estando rodeado de sus familiares, y experimentó el miedo a la enfermedad física y mental que deviene de la depresión. Caminó a solas durante noches enteras y se despertó en lugares desconocidos sobre charcos de su propio vómito y orina sin recordar siquiera cómo era que había ido a parar en esos apartados lugares de la ciudad. Meses más tarde, su familia logró hacerle recuperar un poco de lucidez y lo cobijaron como a un niño indefenso que a penas y podía reunir las fuerzas suficientes como para levantarse de la cama, pero que, poco a poco, pudo ir recuperando la voluntad de salir nuevamente al mundo a hacerse presente y luchar por lo que quería. No obstante, el recuerdo amargo y confuso de una vida lamentable que resonaba en su memoria junto con aullidos enloquecidos de una horrible mujer que lo maldecía, le impedían juntar suficientes fuerzas como para abandonar su posición depresiva y desconfiada como para ir en busca de sus hijos. El único contacto que tuvo con ellos durante semanas fue a través del abogado, quien le llevaba citatorios y demandas civiles promovidas en su contra por su aún mujer, pues en un afán de reto personal, se había negado una y otra a vez a firmar los papeles que harían finalmente formal el divorcio, hasta que cierto día, simplemente firmó por cansancio cediéndole tanto la casa, como la custodia total de sus hijos. En el inframundo aberrante de sus más torcidos pensamientos, imágenes de odio jugaron a mezclarse con hechos reales de su pasado, en donde él golpeaba hasta la muerte a la mujer que ahora odiaba más que a nadie en el mundo. Soñaba despierto sueños de muerte y destrucción en la que la hacía víctima de las más despiadadas torturas en un vano intento por creerse que ella podría algún día sufrir tanto como le había hecho sufrir a él, aunque en el fondo sabía que por alguna razón, seguramente ella estaría en esos mismos momentos feliz de la vida, con sus hijos, acariciada lentamente en sus cabellos por la siniestra y huesuda mano de su madre mientras sonreía cínica, con la burla por dentro, haciéndole sentir que se había salido con la suya. Y esos pensamientos tuvieron sin embargo el efecto de levantarlo de su postración y hacerle volver a su palacio de amores a fin de recupera algo, lo que fuera, y cruzó la ciudad motivado súbitamente por la esperanza de ver a sus hijos correr entusiasmados a abrazarlo preguntando entre sonrisas dónde se había metido todo ese tiempo eterno en que fueron sometidos a la tiranía de su madre y de su abuela que tan mal hablaban de él, siendo que ellos siempre supieron la verdad y que lo comprendían y admiraban por su paciencia y tolerancia ante la intransigencia de ese par de locas arruinadas por la tragedia y la amargura y que lo perdonaban por haber estado tan lejos, pues seguramente nadie habría sido capaz de aguantar semejante martirio sin poder darse un tiempo para convalecer y luego recuperarse, pero él había llegado al fin, y lo hacía para no irse jamás. Enajenado por esos y otros pensamientos y deseos alucinantes, dejo que sus mejillas se humedecieran de feliz nerviosismo que al llegar se transformaron en lágrimas en sorpresa y luego de reprimida ira al observar el letrero de “en venta” de una casa desolada y sucia de mucho tiempo, en la que entró usando su propia llave, despacio, como para no despertar a los fantasmas que ahí habitaban. El polvo acumulado de semanas, o tal vez meses, se removía al contacto con las suelas de sus zapatos dejando al descubierto losetas de finísima cerámica con las siglas O&P entrelazadas dentro de ramas en forma de corazón y que siguió pisando una tras otra con sensaciones sublimadas, indefinibles, que lo hacían mirar de un lado al otro desconcertado, observando con desasosiego las ventanas de vidrios rotos sin cortinas y espacios vacíos que se abrían silenciosos en cualquier dirección, y que él atravesó inconsolable para subir por escalones desvencijados, inexplicablemente enmohecidos, para encontrar las puertas abiertas de recámaras y roperos abandonadas, paredes manchadas y suelos quebrados de corazones rotos, tratando de hallar en ellos explicaciones que sin embargo se hicieron inútiles cuando, desde el balcón de su habitación, escuchó con sádica claridad el murmullo espeluznante de un jardín cubierto de hojas caídas de árboles secos y rosales sin cabeza que temblaban de frío y de sed frente a sus ojos anegados que sin parpadear se movían conmovidos por la dantesca imagen de un palacio de amor en ruinas que ya no era suyo, ni tampoco de las personas que le habían motivado a construirlo. A sus espaldas, en la oscuridad de cada recoveco de cuartos vacíos, creyó escuchar los llantos de un niño enfermo y los gritos de ella incriminándolo, y junto a ellos, las sombras del atardecer ayudaron a deformar aún más la visión de esa monstruosa casa de ecos interminables que se ensañaban con él, persiguiéndolo siempre al contacto de sus cada vez menos firmes pisadas. Como pudo escapó del lúgubre palacio de sus recuerdos justo antes de terminar de perder la razón, preguntándose cómo había sido posible que se llegara a eso, dónde estarían sus hijos y, por encima de todo, dónde estaría ella, para asesinarla con sus propias manos… Preguntas de desesperanza que sin clemencia serían contestadas días más tarde cuando un amigo cercano a ambos le informara que ella se había involucrado sentimentalmente con el abogado que lo había despojado de todo, por lo que al poco tiempo de haber firmado los papeles decidieron irse a vivir a otra ciudad, junto con su madre y los niños, para estar lejos de él y de esa casona de ásperos recuerdos, pero se había ido con la confianza y certidumbre de que al menos él sabría responder a su deber de hombre y seguiría depositándole, sin falta, el dinero correspondiente a la manutención de ella y de sus hijos cuando comenzara a trabajar nuevamente. Tras escuchar esto, Oscar sintió que su ánimo ya no daba para más, por lo que simplemente se dejó seducir por el relajante placer de la ausencia total de pensamientos que antecede a la demencia y rió por lo bajo, maldiciendo su suerte y a él mismo por haberse enamorado de la ilusión de una vida plena a la que se dedicó con esmero y sin reservas, sin mentiras y sin los engaños ni excesos a los que estaba gratamente acostumbrado. Y seguiría riendo por fuera y llorando por dentro, cínico y desesperanzado, sofocado por la vida y agonizando de amor, aunque no lo suficientemente fuerte como para premiarle con la muerte y evitar así los agudos dolores de su espíritu enfermo que, a pesar de todo, toleró estoico durante su larga vida como parte fundamental de su condena, creyendo incluso que lo merecía como castigo a su indulgencia, ya que pese a sus grandes esfuerzos, no sólo no pudo llegar a odiarla, sino que, muy a su pesar, jamás consiguió dejar de amarla, sinrazón que lo obligaba de continuo a justificarse, una y mil veces, con sonrisas torpes e involuntarias de dientes amarillos que brotaban de su gesto flaco y demacrado, aludiendo al hecho, sorprendente para algunos e insultante para otros, de que su incuestionable locura no era algo reciente, sino un síntoma más resultado de un padecimiento crónico que había iniciado muchos años antes, cuando sin pretenderlo, observó surgir, como un bello amanecer con todo y su aire distraído de hermosura deslumbrante, una visión que, para su desgracia, penetró en él acompañada de un cálido y voraz sentimiento que, negligentemente disfrazado de ilusión y esperanza, despedazó su razón y su conciencia para siempre desde ese fatal día en que reconoció al amor de su vida.
O. Castro